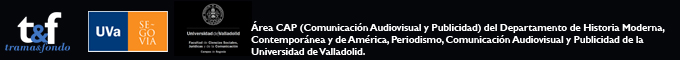Honor de cavalleria y El cant dels ocells: en los bordes del discurso
Javier Moral
Uno de los efectos laterales en la renovada centralidad del relato en el actual universo cinematográfico, ha sido su proliferación extensiva hacia la banalización ad infinitum de sus fórmulas más conocidas. Se trata en su mayoría de propuestas que exhiben un notorio desinterés por su hacerse relato fílmico y que, conformándose con trabajar en el nivel de las sustancias (de la expresión, pero sobre todo del contenido), se han negado a hacerlo en el nivel de las formas. Sin entender, como recordara Godard en sus Histoires du Cinéma, que es en las formas donde se juega el fondo de las cosas.
Si esta conclusión es válida para la cinematografía en general, deviene especialmente dolorosa para la nacional. A la hora de evaluar el grueso del cine español contemporáneo, existen dos aspectos que parecen despertar la unanimidad de parte del discurso crítico cinematográfico de este país, al menos de ése que pretende ser precisamente eso, discurso crítico. Por un lado, lo que se ha señalado como una servil supeditación a los códigos y postulados televisivos (dependencia asumida en parte por la relevancia de la pequeña ventana en la futura comercialización del producto), y por otro, la subordinación del film a la historia contada, cine de guionistas. Si lo primero se deja sentir en una habitual construcción narrativa a partir de la amalgama de subtramas vinculadas a un núcleo argumental común (el costumbrismo chato se ha convertido en su principal refugio y Tapas, reconvertida en Pelotas en su traslación televisiva, se erige como uno de sus máximos exponentes), lo segundo, que en realidad no es más que la otra cara de la moneda, opera hacia la completa conversión de la película en texto, artefacto retórico sujeto a las presiones de un discurso que lo clausura desde dentro -trama, guión o argumento-, sometiendo al film a la Ley de la escritura, a la ilustración de un conflicto que se sitúa más allá de la superficie de la pantalla.
Es gracias al desplazamiento de la atención del espectador sobre el plano del contenido, grado cero de la comunicación audiovisual, que la pantalla se ve despojada de su expresividad plástica, amputada drásticamente de aquellos valores sensitivos que la habitan. Olvidándose de su presencia, la imagen queda encajada en una lógica relacional cuya puesta en continuidad termina por construir el discurso, imagen que habla y habla claro. La potencia visual del encuadre fantasmático que abre y cierra Ladrones (Jaime Marques, 2007), encuentra su razón de ser en cuanto indicio rememorativo, marca de un pasado feliz al lado de la figura materna que, tras su ausencia, define el presente del protagonista bajo el signo de la infelicidad. De igual modo la imagen rugosa, de marcado efecto moiré que recorre Mataharis (Iciar Bollain, 2007), encuentra su asidero narrativo en el trabajo detectivesco de los personajes, punto de encuentro vital que da forma en la pantalla a su quehacer secreto.
Supeditación de la imagen al texto, el problema desborda en realidad el territorio fílmico para constituirse en el núcleo moral de la imagen en occidente como intuyó Lyotard (1979). Con la revolución renacentista y el derribo del soporte bidimensional sobre el que se había levantado el icono románico, se descargó todo el sentido de la representación en el objeto proyectado detrás del cristal. El significado dejó de escribirse en la imagen como ocurriera en la representación medieval para ser expulsado fuera de ella como significado designado, como el objeto que representa y que es, invariablemente, la divinidad: vemos un grupo de trece personajes alrededor de una mesa, sabemos que son Jesucristo y los apóstoles. Un cambio de estatuto que atañe sustancialmente a la relación de la figura con su soporte y el espacio en que se organiza: la consolidación de la superficie gótica y la representación de la figura como un sistema de zonas bidimensionales delimitadas claramente por líneas, dio paso a la proyección en profundidad de los cuerpos renacentistas. Desde Giotto y Massacio, la imagen opera hacia la constitución de una extensión tridimensional habitada por volúmenes que se extienden más allá de un soporte que se deshace, dejando ver un espacio infinito y homogéneo. Es precisamente en la desaparición del soporte donde se gestó la revolución renacentista y la funcionalización sígnica de una imagen que, en cuanto aliquid stat pro alíquo, pasó a desempeñar una paradójica función; vehículo de unos significados que son vertidos sobre ella, incluye un olvido de sí misma en beneficio del significado. Así, sometida a la condición de mensaje, la imagen quedó reducida a no ser otra cosa, parafraseando a Derrida, que la representación del habla, transitividad por la que cumple esencialmente la misma función que el signo lingüístico que no vale por su condición material, sino por lo que significa. Al igual que el desvanecimiento del grafismo cuando desciframos el sentido de lo escrito, la imagen desaparece una vez que reconocemos lo representado, una vez que las formas, las líneas y los colores encuentran un nombre, un asidero verbal bajo el que guarecerse.

Llamativamente, lo que fue punto de llegada para la pintura, lo fue de partida para el cinematógrafo tras la mítica escisión Lumière/Méliès. De hecho, la historia del cine podría ser reescrita desde este ángulo, desigual pugna entre un cine de la mirada frente a un cine de la palabra que terminó pronto con la derrota de aquel y la constitución de la escritura cinematográfica, sistema de normas y prohibiciones que reinsertan al film en el seno del discurso. Expulsión también aquí de lo figural y de cualquier acontecimiento que lo perturbe, imagen que vehicula un contenido que tiene lugar detrás de ella. Por eso la mirada no puede detenerse en la opacidad figurativa de la pantalla, por eso nada debe hacer olvidar al espectador que está delante de un mundo proyectado en profundidad, espejo inmotivado de una realidad autosuficiente consigo misma.
Fue de todas formas una capitulación que no pudo sofocar del todo el conflicto. Si desde el interior del edificio clásico la capilaridad melodramática de los años 50 operó hacía el desbordamiento de lo dicho mediante la densidad del decir (el melodrama sirkiano, como analizó Gónzalez Requena en un libro ya clásico, se erige como uno de sus principales exponentes), la modernidad fílmica vino a cuestionar este orden natural de las cosas desde su exterioridad, denunciando, primero, su falsa naturalidad y exigiendo, después, la liberación de la imagen del peso del discurso. Godard lo expuso con claridad en ese breve y depurado compendio de las relaciones cine/pintura que es Scénario du film Passion. Antes de hablar del scénario, verlo. Porque hay que ver el mundo antes de escribirlo, antes de darle forma sugiere el director. Del agujero en la memoria que es la superficie blanca de la pantalla, localizar un recuerdo y convertirlo en una imagen, idea-ola (idée vague) que en su confrontación con otras imágenes, con otras ideas-olas, definen una historia que se escribe a la par que se ve.
No resulta banal traer a colación la enseñanza de Godard. El impulso que guía los dos largometrajes hasta el momento de Albert Serra deviene similar, crítica de una imagen subordinada al dictado de la escritura, impugnación de un cine que agota su cometido en la correcta escritura del mundo proyectado sobre la pantalla. Presenta aún así un matiz que radicaliza el gesto godardiano; ni Honor de cavalleria ni El cant dels ocells se articulan a partir de una superficie blanca sino de una superficie ya escrita. Mundo visto a la vez que doblemente escrito habría que decir. Porque ni la una ni la otra pretenden invertir la relación texto-imagen, esto es, dirigirse “visualmente” a un mundo anterior a su escritura, mundo todavía por venir. Como tampoco se trata de invocar su reverso, imagen desposeída de cualquier traza de escritura, cine abstracto. Antes bien, la radicalidad del proyecto de Serra reside en cuestionar el estatuto mismo de la escritura fílmica, situándose dentro y fuera de ella a la vez, dislocando su condición de estructura organizada según el doble ordenamiento lógico y cronológico. En otras palabras, el gesto del cineasta es del mismo grado e intensidad que el de Cézanne ante la montaña de Sainte-Victoire; socavando los fundamentos del sistema representativo en que se inscribe, Honor de cavalleria y El cant dels ocells operan hacia la liberación de aquella energética oprimida por el discurso.
Se comprende mejor así la elección argumental de las dos películas del cineasta catalán. Consciente de que sólo desde el interior de la escritura puede hacerse visible lo invisible, Serra no parte de la tela en blanco como Godard, antes bien, se sitúa abiertamente en el interior del sistema narrativo para mejor darle la vuelta, para mejor señalarlo desde fuera. Y lo hace con contundencia. De entre todos los posibles que configuran el universo de los discursos, escoge no por casualidad dos textos fundamentales de nuestro sustrato narrativo. Textos que, en virtud de su universalidad y su confrontación con otros textos, se han expandido más allá de sus fronteras hasta dibujar un terrain vague de fronteras lábiles e imprecisas. Especialmente notorio resulta El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, encrucijada ya de por sí de múltiples voces y discursos, que ha sido reescrito por innumerables versiones (2) e interrogado por otros textos desde su exterioridad. Narraciones como Vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, La verdad sobre Sancho Panza de Kafka, el Pierre Menard borgiano, o A la muerte de Don Quijote de Andrés Trapiello, han terminado por desbordar el territorio narrativo pensado y organizado por Cervantes, llevando al errático viaje del ingenioso hidalgo y su fiel escudero hasta los límites de su reconocimiento, hasta los límites de su decibilidad. En sentido inverso, el viaje de los reyes magos ha transitado de la indeterminación a la concreción más extrema. Recogido el episodio únicamente en el evangelio de San Mateo de manera esquemática, el viaje de los astrónomos hasta Jerusalén para conocer al rey de los judíos fue sometido a un proceso de revisión a lo largo de los siglos que terminaron por fijarlo; progresivamente, se les otorgó a los personajes el rango real, se acordó su número, se les dio los nombres por todos conocidos, y se decidió que uno de ellos fuera negro.
En cualquier caso, de lo concreto a lo abstracto y viceversa, lo que justifica plenamente la elección de esos dos relatos es su condición de terrain vague, su espacialidad inestable. Porque es gracias a esa desterritorialización que resulta más fácil desencajar sus piezas articulatorias, sacudir sus basamentos formales hasta volverlos del revés, hasta convertirlos en extraños de sí mismos. Nada más lejos por tanto del ejercicio de adaptación, reiterado escollo con el que ha tropezado la crítica poco dispuesta a mirar con sosiego los dos films. Tanto El cant dels ocells y Honor de cavalleria exceden el problema de la traslación de una materia narrativa desde un medio escrito a otro audiovisual; ni se pretende contar la historia de los reyes magos desde su avistamiento de la estrella fugaz hasta su llegada al portal de belén, ni mucho menos llevar a la pantalla las aventuras y desventuras del ingenioso hidalgo caballero y su fiel escudero. Por eso ninguna de las dos películas empiezan con el “érase una vez” que caracteriza a los relatos escritos, sino que se zambullen directamente en una acción que se está desplegando ante nuestros ojos, acción de la que desconocemos su principio pero de la que también desconoceremos su final. Y es que, en lugar de traducción, lo que acontece en los films es pura interrogación, confrontación de dos discursos que establecen entre sí no ya una relación de exterioridad sino de interioridad y exterioridad a la vez, relación que desvía el sentido vehiculado por el texto referente. El propio Albert Serra lo expuso a propósito de Honor de cavalleria en las páginas de Cahiers du cinéma: “Me gusta decir que esos dos hombres no son los personajes del libro sino que se pasean por él. Y boom: encuentran alguna cosa que concierne al libro. Pero la conexión no es jamás premeditada. O incluso, puede decirse que son los dos personajes en los cuales Cervantes podría haberse inspirado” (Serra: 2007, 23).
Inteligente y sucinta declaración de intenciones que condensa la radicalidad del gesto que pone en pie el film. Ahora bien, que la conexión no sea premeditada no quiere decir que no sea intencionada, porque tanto Honor de cavalleria como El cant dels ocells son conscientes de la posición intersticial en que se inscriben, del doble juego interioridad/exterioridad que establecen con la novela cervantina y el viaje regio. No en vano, la intención de las dos películas por fijar el vínculo es manifiesta. Demasiado manifiesta incluso. Y es que los signos que remiten a los textos referentes son numerosos desde la primera imagen. El primer plano de El cant dels ocells, modélica composición fondo-figura de raigambre medieval que se convierte en la norma figurativa del film, encuadra a un personaje de espaldas, cubierto por una gruesa capa y una corona, que contempla la inmensa extensión que se abre ante él. En el segundo plano, encuadre general fijo, una figura diminuta se introduce en el paisaje por el lateral de la composición, y atraviesa el paisaje mientras que otras dos nuevas figuras entran en cuadro y lo siguen. De escasa duración el tercero, paisaje volcánico, enlaza por corte con el rostro semioculto de un personaje en el pelaje que cubre su abrigo. Menos imágenes incluso necesita Honor de cavalleria para perfilar a Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza. El primer plano comienza con el anciano y enjuto personaje que recoge del suelo una espada y lo que parecen ser pedazos de una armadura. La cámara, agazapada detrás de las hierbas, sigue el movimiento del personaje y lo acompaña en su recorrido lateral hasta que, de repente, aparece en el encuadre un segundo personaje, más joven y orondo, que lo mira sentado en el suelo. Confirmando la identificación, el siguiente plano encuadra a los dos personajes que se sitúan en los extremos de la composición.


Tal vez, lo más llamativo de la explícita presentación de los personajes radica en que se trata de signos escandalosamente intencionales que proclaman a viva voz la presencia de los conocidos protagonistas literarios. Parafraseando a Roland Barthes (1999), puede decirse que, al igual que los flequillos rizados en el Julio Cesar de Manckiewicz proclamaban la romanidad de los personajes fílmicos, la armadura, la espada y las vestimentas proclaman la quijoteidad de los protagonistas de Honor de cavalleria, al igual que las coronas y las capas de armiño confirman la magueidad de los protagonistas de El cant dels ocells. Curioso punto de encuentro entre dos formas opuestas de entender el cine que es en realidad su punto de divergencia. Y es que la operación de Serra se dirige en dirección contraria a la que persigue el cine histórico hollywoodiense; la orgullosa exhibición del referente no pretende ocultar aquellos aspectos que no deben ser vistos por el espectador, aquellas disonancias profundas que delatan la presencia del presente en el pasado que se trae a colación. Antes bien, su objetivo radica en inscribir desde el principio un vínculo inequívoco y poderoso con dicho referente para mejor zarandearlo. Si aquel pretendía tranquilizar la mirada del espectador ante el espectáculo que se desplegaba delante de sus ojos, éste pretende todo lo contrario, perturbarlo, mostrarle que lo que está ahí delante es una construcción (una “producción”, como escribe el propio cineasta en el pequeño libreto que acompaña el DVD comercializado), que se debate entre dos extremos -transparencia y la opacidad- sin decantarse por ninguno de los dos, sin proclamar qué es uno y qué es otro.
En otras palabras, lo que en el cine hollywoodiense era un punto de llegada, en el cine de Serra lo es de partida. Porque una vez que se ha firmado el contrato, una vez que concedemos que los que deambulan por la pantalla son Sancho Panza y Don Quijote, Melchor, Gaspar y Baltasar, el desvío se apodera de la imagen desconcertando al ojo, obligándolo a reconsiderar sus conjeturas y afirmaciones. Manifiesto en la ausencia de un rey negro en El cant dels ocells, no lo es menos en la drástica elisión del resto de elementos que secundan a los personajes regios en el mito fundacional. No hay rastro de los dromedarios que hagan más exótico y menos fatigoso el largo viaje por los desiertos y montañas, no existe ningún séquito de pajes que los sirvan y acompañen durante el trayecto, tan sólo están los tres cuerpos que se pierden en el encuadre sin rumbo fijo. Mayores consecuencias no obstante adquiere la convocación de los escenarios naturales en contraste con una iconografía fuertemente fijada. Al margen de su anecdótica elección a partir de la herramienta informática y el programa “Google Earth”, la abstracción que preside los parajes representados dan la medida exacta de la similitud divergente que persigue el film. Los inmaculados paisajes islandeses, las volcánicos y lunares cumbres tinerfeñas, se alejan tanto de la determinación geográfica de la Palestina bíblica como de su reiterada recreación hollywoodiense, escenario kitsch donde los haya. No hay palmeras ni amplias extensiones desérticas que denuncien la palestinidad del espacio, como tampoco hay casas de adobe, rebaños de ovejas ni lugareños absortos en sus quehaceres diarios. De hecho, la única edificación visible en el film, el portal de belén, apenas remite a los típicos belenes de cartón piedra que decoran las casas en Navidad.

Idéntica valoración puede hacerse de Honor de cavalleria. Si es cierto que el Quijote y Sancho, fielmente acompañados por su jumentos, son los protagonistas inequívocos de la narración, también lo es que no aparece ninguno de los pintorescos sujetos con los que se cruzan en la novela; no está el ventero socarrón que lo nombra caballero, como tampoco hace acto de presencia Maese Nicolás, el barbero del pueblo, ni ninguno de los pastores con los que se encuentran en su vagabundear. Lo mismo con la escenografía. No hay molinos de viento a los que enfrentarse, como tampoco existen posadas en las que guarecerse o castillos a los que atacar. Tampoco inmensas llanuras mesetarias donde pastan los rebaños-ejércitos, ni campos de trigo bañados por el sol, sino todo lo contrario: el verdor y la exhuberancia montañesa del alto Ampurdán se exhiben en todo su esplendor. El viento azota los árboles que se mecen majestuosos, las montañas que se superponen recortan el horizonte, y las cuestas y las laderas, se convierten en los principales platós por donde yerran los dos viajeros.

Este notorio deambular de la imagen alrededor de los textos convocados encuentra su correlato necesario en el plano del contenido; la ambivalencia figurativa de El cant dels Ocells y Honor de cavalleria, es el rostro visible de la ambivalencia semántica que fecunda los dos films. También aquí se esboza el anclaje temático y narrativo, pero también aquí se convierte en el punto de partida de un desbordamiento radical de sus límites. En los dos films. Sin desviarse un ápice de la novela cervantina, Honor de cavalleria instituye con rotundidad la oposición temática entre el Quijote y Sancho a partir de su homologación con el par idealismo/materialismo. El enjuto caballero, iluminado y excéntrico, dueño de la palabra, es encuadrado en numerosas ocasiones con las manos alzadas al cielo en contrapicado, pugnando contra una naturaleza bravía que le opone resistencia. Su acompañante por el contrario, inmutable a tanto desvarío, aparece ligado a lo terrenal y mundano; en la mayoría de ocasiones se encuentra tumbado, durmiendo sobre las hierbas, escuchando ausente las peroratas o entreteniéndose con sus quehaceres (en una de las imágenes más explícitas, Sancho se distrae segando la hierba con su espada mientras espera volver a reencontrarse con el Quijote). De igual modo, en El cant dels Ocells se escenifican los núcleos esenciales del viaje mítico, aquellos sin los cuales sería imposible el reconocimiento de la historia. No falta el avistamiento de la estrella que debe guiar a los viajeros, como tampoco falta la anunciación del ángel que proclama el nacimiento del niño-dios ni, obviamente, la adoración. María descansa con el niño en brazos en el exterior del portal, sentada sobre una silla. Desde el fondo del encuadre aparecen entonces las tres figuras que, sin mediar palabra, depositan los regalos delante de la madre y el hijo postrándose a sus pies. Reconociendo la trascendencia del momento, justo con la llegada de los monarcas comienzan los únicos compases de música extradiegética que suenan en todo el film.

Pero de nuevo, al igual que en el plano figurativo, una que vez que se ha llegado a un acuerdo de mínimos, una vez que estamos dentro de los relatos referentes, las pequeñas divergencias comienzan a sacudir la narración. Proverbial resulta en El cant dels Ocells por su propia naturaleza simbólica. Evidente y algo sacrílego en la increpación de uno de los reyes después de subir por una ladera escarpada (“estamos de la arena hasta los cojones” exclama con toda la naturalidad del mundo), deviene más relevante en la secuencia posterior a la adoración, secuencia que socava la centralidad de la ofrenda mediante una inteligente inscripción del suspense. Por corte, después de abandonar a la familia sagrada, uno de los monarcas es llevado a cuestas por los otros dos. Al momento, lo depositan en el suelo aparentemente sin sentido. Después de un rato, y tras la confirmación por parte de uno de los reyes de que sí respira, se cierra una posibilidad cuya funcionalidad consiste únicamente en restar fuerza a la anterior secuencia.
Es no obstante en Honor de cavalleria donde la extrañeza cristaliza en toda su intensidad mediante dos estrategias. Por un lado, con la elisión consciente de las secuencias más emblemáticas. No hay combate con molinos de viento que el hidalgo haya confundido con peligrosos gigantes (cap. VIII), como tampoco carga heroica contra temibles ejércitos que en realidad son rebaños de ovejas (cap. XVIII). Por otro lado, se representan algunas escenas inexistentes en la novela como son la onírica aparición de los misteriosos caballeros que se llevan al Quijote o, de mayor trascendencia, la presencia del enigmático caballero que entabla una conversación con Sancho. Originando una de las rupturas ilusionistas más clamorosas de todo el film, el recién llegado pregunta a Sancho a qué se dedicaba antes, respondiendo éste que era albañil (F7). El sutil cambio de roles da forma al cambio de estatuto de las figuras; si la secuencia arranca con los personajes termina por el contrario con los actores, con los cuerpos que le dan soporte. El paso de uno a otro, que acontece en continuidad, elimina cualquier posibilidad de situarnos en ninguno de los dos; la indeterminación se instala en el intersticio de ambos impidiendo su fijación definitiva.


Curiosamente, comienzan hablando de los ángeles y su bondad, y terminan hablando de los cazadores, tránsito de lo divino a lo humano que sintetiza la doble condición que los funda. Lo mismo ocurre con la familia sagrada a la que nada distingue como supuestos cuerpos simbólicos de la divinidad. Más bien acontece todo lo contrario, y es que la relación de María y José está construida desde la trivialidad más absoluta; mientras ella juega con un pequeño cordero, su marido reposa, más aburrido que cansado, apoyado en la pared del portal.
Recurrentes también en Honor de cavalleria, el vaciamiento que sufren las acciones es del mismo signo que las protagonizadas por los reyes. También aquí los personajes deambulan sin mayor obligación que la de descansar bajo los árboles, o leer algún libro esperando al anochecer. En este film sin embargo, la proliferación de los momentos débiles no pretende sustituir simplemente los momentos fuertes por aquellos que resultan inútiles por escasamente significativos. Antes bien, en lugar de elidir, se trata más bien de reducir, de dar forma a unas acciones embrionadas, conatos de aventuras que no terminan de encajar en la sucesión de imágenes sino que quedan abandonadas a su suerte en un plano, en una frase, acción a medio hacer. La disertación del hidalgo sobre la edad de oro junto a los cabreros con los que comparte comida y sobremesa (cap.XI), se ve reducida a unas cuantas divagaciones mientras que el hidalgo y su sirviente, después de un reconfortante baño en un pequeño lago, descansan en la orilla. Al igual que la presumible liberación de los galeotes (cap. XXII), que es resumida concisamente en el film en dos planos generales; el primero encuadra una hilera de hombres escoltados por dos caballos mientras que el segundo, en la misma dirección de movimiento e idéntico escenario y punto de vista, encuadra al caballero y su acompañante.

Pocos ejemplos tan pregnantes de todas formas como esos inestables encuadres del Quijote contra el cielo que puntúan el film, pura condensación de lo sensato y lo sensible, de una imagen y un texto que terminan por encontrar un equilibrio que escapa de la subordinación de la una hacia el otro, de la merma de lo sensible en detrimento de lo sensato.
No creo que merezca la pena seguir insistiendo. Emplazándose en el borde mismo del discurso, dentro y fuera a la vez, esos dos fascinantes ejercicios fílmicos que son Honor de cavalleria y El cant dels ocells eluden el principio de la adaptación para interpelar a los textos referentes y así obligarles a liberar la energética reprimida por el discurso. Y lo hacen mediante la inserción de la mirada entre el ver y el leer, entre la sensualidad perceptual y el rigor del sentido, situando el ojo del espectador, al igual que hizo antes Cézanne, en el epicentro mismo del mundo narrativo, en el punto ciego de su constitución como relato. Mundo visto a la vez que leído.
(1) Lo figural no debe ser confundido con la figura, con la unidad mínima significativa de la imagen (notable tentativa de interiorizar lo sensible; de hecho, el criterio de segmentación viene determinado básicamente porque la figura puede ser nombrada; esto es, devuelta a la red de la lengua). Lo figural, que no puede ser incorporado en el espacio lingüístico sin que éste quede alterado, debe ser comprendido más bien como la diferencia, lo Otro de la significación. Se trata de una propiedad que, instalada en el intersticio de la figura y el discurso, le confiere un espesor que desvela su auténtico rostro: el de la censura del sentido y la implacable univocidad del significado.
(2) Proverbial en el terreno audiovisual. Desde el Don Quijote producido por Gaumont (1898), innumerables han sido las adaptaciones cinematográficas de las aventuras del hidalgo caballero. Entre ellas, Aventures de Don Quichotte de la Manche (Ferdinand Zecca, Lucien Nonguet,1903), Don Quichotte (Georges Méliès, 1909),Don Quijote (G. W. Pabst, 1933), Don Quijote (Maurice Elvey, 1923), Dulcinea (Luis Arroyo, 1947), Don Quijote de la Mancha (Rafael Gil, 1948), Don Quixote (Sidney Lumet, 1952), Don Quijote (Grigory Kozintsev, 1957), Aventuras de Don Quijote (Eduardo García Maroto, 1960), El hombre de la Mancha (Arthur Hiller, 1972), Don Quijote cabalga de nuevo (Roberto Gavaldón, 1972), The amorous adventures of Don Quixote and Sancho Panza (Raphal Nussbaum, 1976), Don Quijote (Peter Yates, 2000), El caballero Don Quijote (Manuel Gutiérrez Aragón, 2002).
Barthes, R. (1999): Mitologías, Siglo XXI, México D.F.
Gónzalez Requena, J. (1986): La metáfora del espejo. El cine de Douglas Sirk, Instituto de Cine y Radio-Televisión, Valencia.
Lyotard, J. F. (1979): Discurso, Figura, Barcelona, Gustavo Gili.
Serra, A., (2007): «Quichottesque», Cahiers du cinéma, 621, París, 23-24.